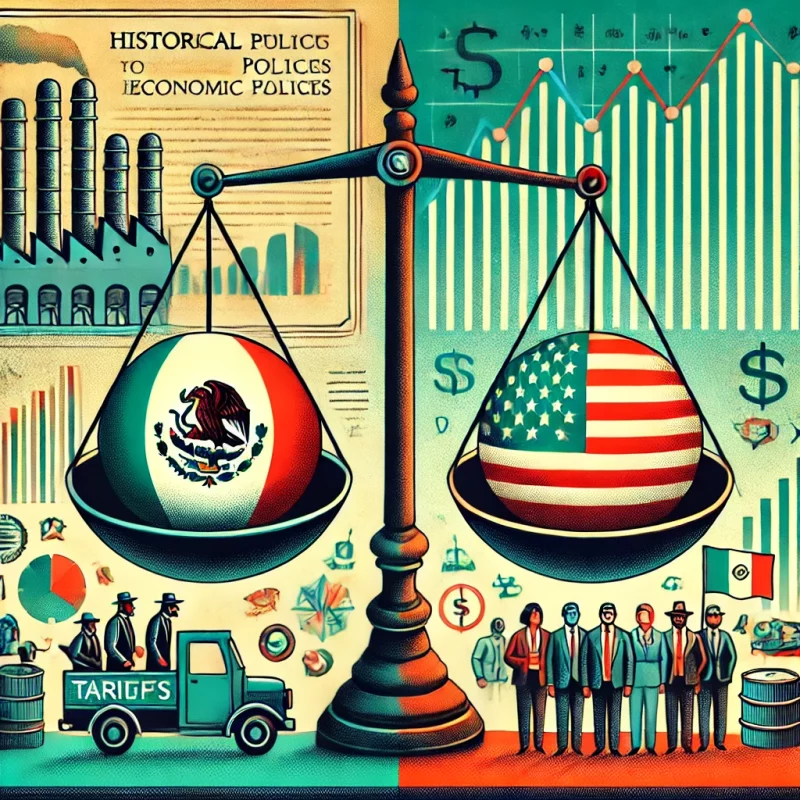La idea de que los países deben especializarse en la producción de bienes en los que son más eficientes y comerciar con otros para obtener lo que no pueden producir de manera competitiva tiene sus bases en la economía clásica.
El economista escocés Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones (1776), introdujo el concepto de ventaja absoluta, al argumentar que, si un país puede producir un bien con menos recursos que otro, le conviene especializarse en ese bien y comerciar con otros países para obtener lo que no produce eficientemente.
Más tarde, su colega David Ricardo amplió esta idea con su teoría de la ventaja comparativa (1817), sugiriendo que, aunque un país fuera menos eficiente en la producción de todos los bienes, aún le convenía especializarse en aquello donde su desventaja fuera menor y comerciar con otros países. Un ejemplo clásico de esos tiempos fue el comercio entre Inglaterra y Portugal: aunque Portugal pudiera producir tanto telas como vino de manera eficiente, era mejor que se especializara en vino y dejará a Inglaterra producir telas, pues así ambos saldrían beneficiados.
Si bien la teoría del intercambio sugiere que el comercio libre beneficia a todos, en la práctica muchos países han aplicado aranceles (impuestos a las importaciones) para proteger industrias estratégicas o generar ingresos fiscales.
En el siglo XX, los aranceles tuvieron un impacto clave en la economía. Durante la Gran Depresión (1930), EE. UU. aprobó la Ley Smoot-Hawley, elevando aranceles y desatando represalias que agravaron la crisis, por lo que a menudo es recordada para hablar de los peligros del proteccionismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, acuerdos como el GATT promovieron la reducción de barreras comerciales, y más tarde, la OMC y tratados como el TLCAN (hoy T-MEC) impulsaron la globalización y la eliminación de aranceles en varias regiones.
En la actualidad, la constante amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a México, bajo el argumento de proteger su industria nacional, ha popularizado el concepto al punto de sacarlo del círculo rojo de los expertos e instalarlo en las discusiones de la población en general.
En un contexto donde Estados Unidos es el principal socio comercial de México, concentrando el 84% de sus exportaciones y siendo el mayor inversor en su economía, al aportar el 41% de la inversión extranjera directa, esta fuerte dependencia representa un reto significativo para la economía mexicana y sus empresas. Expertos advierten que, si se impusiera una medida proteccionista durante un año, el PIB mexicano podría caer más de un 2%. No obstante, las implicaciones de esta situación también afectarían a la población estadounidense, donde analistas estiman que el impacto en el gasto promedio de las familias oscilaría entre $2,500 y $4,300 dólares, lo que,en el largo plazo, podría reducir el PIB de EE. UU. en un 0.4% y provocar la pérdida de 344,900 empleos, lo que pone de manifiesto el carácter interdependiente y global de ambas economías.
La historia, los datos y las proyecciones de impacto económico en ambas economías evidencian la pérdida de las ventajas comparativas del comercio bilateral, lo que genera distorsiones en el mercado, encarece los productos y afecta sectores clave como la manufactura y la agricultura. Sin duda, el uso de los aranceles como herramienta de presión política por parte del presidente de EEUU va más allá de lo económico. Trump, debe tener muy presente hasta qué punto está dispuesto a llevar la incertidumbre económica en su propio país, pues, como se vio con la Ley Smoot-Hawley, los aranceles no son una medida con la que se pueda jugar sin arriesgarse a consecuencias contraproducentes.
Por su parte, México, más allá de continuar colaborando y negociando con el inquilino impredecible de la Casa Blanca, debe enfocarse en fortalecer su mercado interno, impulsando acciones clave en materia de competitividad y facilitando la generación de nuevas oportunidades de negocio en el país. A su vez, las empresas deben mantener la resiliencia que les ha permitido consolidar sus modelos de negocio, pues, al final del día, los gobiernos van y vienen, pero son las empresas las que trascienden.